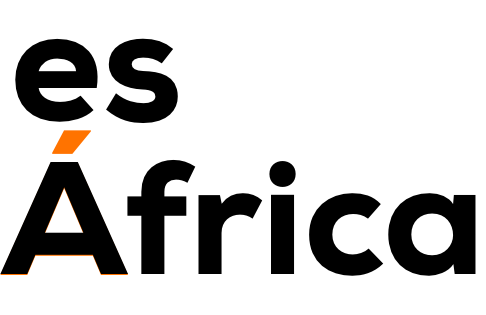Por Achile Mbembe. ¿Puede estimarse la vida? Si ello fuera posible, ¿cómo estimarla? Achille Mbembe, especialista en ciencias políticas e historiador, analiza esta idea así como las consecuencias de la crisis en el mundo, su evolución y la dirección que está tomando. ¿Quién dirige el rumbo entre el capitalismo y los seres vivos?
Estimar vidas: cuestiones de economía y seres vivos
Tanto si es el resultado de un acto intencionado como si ha sido pura casualidad, la Covid-19 habrá confirmado una serie de intuiciones que muchos no han dejado de repetir durante el último medio siglo, a menudo sin ser escuchados.
La primera intuición concierne al estatus y a la situación de la especie humana en el vasto universo. En efecto, ni somos los únicos habitantes de la Tierra ni estamos por encima de otros seres vivos.
Estamos atravesados horizontalmente por interacciones fundamentales con microbios, virus y fuerzas vegetales, minerales y orgánicas. Más aún, estamos en parte conformados de esos otros seres. Ellos nos descomponen y también nos recomponen; nos hacen y nos deshacen, empezando por nuestros cuerpos, nuestros hábitats y nuestras formas de existir.
De este modo, no solo se nos revela hasta qué punto la estructura y el contenido de las civilizaciones humanas se basan en cimientos que son al mismo tiempo complejos y sumamente frágiles. Los seres vivos, en toda su anarquía y sus diversas formas, también son vulnerables, desde los cuerpos que los albergan hasta el aliento que los llena y todas las sustancias sin las que acabarían por marchitarse.
Este principio de vulnerabilidad es la condición inevitable de la especie humana. Pero la comparte también, en mayor o menor medida, todo lo que puebla este planeta al que poderosas fuerzas amenazan con hacerlo, si no inhabitable, al menos inhóspito para la gran mayoría.
Una cadena planetaria
Para aquellos y aquellas que tenían tendencia a olvidar, la epidemia habrá dejado también al descubierto esa parte de desorden, violencia e iniquidad que estructura el mundo.
A pesar de los progresos registrados en diversos ámbitos, «la paz perpetua» a la que el filósofo alemán Immanuel Kant hacía un llamamiento, sigue siendo mera ilusión para gran parte de la población.
Hoy como ayer, la soberanía y la independencia de muchas naciones son, en último término, protegidas y garantizadas por el mecanismo de la guerra, es decir, la posibilidad aún presente de derramar sangre de forma desproporcionada. Es lo que se define de manera sutil como «el equilibrio de las potencias».
En efecto, estamos lejos de establecer un orden internacional solidario dotado de un poder organizado que vaya más allá de las soberanías nacionales. Simultáneamente, el retorno a imperios autárquicos es ilusorio.
Sin embargo, la tecnología, los medios de comunicación, las finanzas, en resumen una constelación de fuerzas tanto físicas, como naturales, orgánicas y mecánicas, están tejiendo interconexiones y fracturas entre todas las regiones del mundo. Haciendo caso omiso de las fronteras estatales o, paradójicamente, apoyándose en ellas, está emergiendo y consolidándose una cadena planetaria muy distinta de las cartografías oficiales.
Constituida de entrecruzamientos e interdependencias, esta cadena no equivale a la «mundialización», al menos en el sentido que se da a este término desde la caída de la Unión Soviética.
Se trata más bien de un Todo fraccionado, entrelazos de redes, flujos y circuitos que se recomponen sin cesar a velocidades variables y a múltiples escalas.
Ese Todo procede de diferentes marañas, empezando por los territorios humanos e indómitos y sus respectivos límites, y perfila una maquinación del mundo compuesta de múltiples extremidades e infinidad de grandes y pequeños núcleos. Ninguno es independiente. Todos sirven, de una u otra forma, para facilitar la rápida circulación de todo tipo de flujos.
Si bien no todo se mueve al mismo ritmo, la fluctuación y la velocidad rigen ahora la existencia planetaria en sus múltiples dimensiones (terrestre, marítima, aérea, satelital o filaria).
No solo están en movimiento los flujos de capitales. También lo están los humanos, los animales, los patógenos y los objetos. La movilidad afecta además a todo tipo de mercancías, datos o informaciones.
Extraídas aquí, las materias primas se escamondan en otro lugar. Más adelante, se hará un ensamblaje de componentes. Aunque parezcan discontinuos, los procesos suelen ser los mismos, desde el material más crudo hasta la abstracción más etérea. En resumen, poco a poco van surgiendo complejos planetarios que se caracterizan por variar escalas y operar en redes más o menos discontinuas geográficamente.
Hay una parte de caos en el modo de aparición de estas cadenas. Al ser imposible controlarlas, su desarrollo y expansión pueden acelerar las brutalidades y desembocar en una crisis irremediable de las relaciones entre la humanidad, sus instrumentos y el resto de seres vivos.
La sangre prohibida
La Covid-19 habrá puesto por fin en relieve una de las trágicas bases de todo orden político, sin duda la que olvidamos con mayor facilidad: para garantizar la continuidad de la comunidad política, ¿qué vidas pueden ser sacrificadas? ¿Por quién, en qué momento, por qué y en qué condiciones?
En efecto, no existe comunidad alguna de seres humanos que no se base, en sus cimientos, en una concepción de la «sangre prohibida»: aquella que solo puede ser derramada bajo ciertas condiciones.
Ya sea por origen, religión o raza, la realidad es que cada comunidad está compuesta no por semejantes, sino por desemejantes. La prohibición de la sangre tiene por misión impedir la división interna. Evita que los miembros de una misma comunidad se maten entre sí.
A fin de cuentas, las comunidades humanas de distinguen entre sí por la manera en que, cuando su existencia se ve amenazada, plantean el siguiente dilema: ¿de quién deshacerse para que el curso de la vida no se detenga y se salven el mayor número de vidas posible? ¿Se puede llevar a cabo tal sacrificio sin que ello aboque a un deterioro de las luchas internas, a la disolución del vínculo social y a la destrucción pura y simple de la unidad política?
En un pasado cercano, y a intervalos más o menos regulares, epidemias y hambrunas pusieron este dilema en el primer plano de las decisiones soberanas.
Se consideraba que las guerras eran, en particular, el prototipo de aquellos acontecimientos históricos que requerían sacrificar algunas vidas para proteger otras e incluso prosperar.
Como conflictos devastadores que eran, requerían el uso despiadado de la fuerza. Había que matar a los enemigos, a quienes se acusaba de poner en peligro la existencia de la comunidad y su perdurabilidad.
Pero la guerra es lo que es, es decir, un intercambio generalizado de muerte, y quienquiera que persiguiera al enemigo sabía que se exponía a la posibilidad de ser derribado por él.
A partir del siglo XIX, fue sobre todo a través de la economía que comenzó a llevarse a cabo el recuento y el censo, y más tarde el pesaje de las vidas y, en consecuencia, la redistribución de las potencialidades sacrificiales.
Karl Polanyi enuncia a este respecto que la economía, y en particular el comercio, no siempre han estado relacionados con la paz. En el pasado, señala, «la organización del comercio había sido militar y bélica. Era un auxiliar del pirata, del corsario, de la caravana armada, del cazador y del trampero, de los mercaderes armados con espadas, de la burguesía urbana armada, de los aventureros y exploradores, de los plantadores y conquistadores, de los cazadores de hombres y de los traficantes de esclavos, y de los ejércitos coloniales de las compañías privilegiadas» (extracto traducido de la obra en francés Grande Transformation aux origines politiques et économiques de notre temps, 52).
Hoy en día, las vidas no se miden según la proporción de deuda, justicia y obligación moral que representa la pertenencia de cada persona a la sociedad, sino a partir de una serie de cálculos.
Esos cálculos resultan de una misma fe y de una misma creencia. La sociedad ya no tiene autonomía como tal. Se ha convertido en un mero apéndice del mercado. Es el gran dogma y, al mismo tiempo, el gran desafío.
De acuerdo con este desafío, la ganancia y el beneficio que derivan del comercio (o a veces también de la conquista) prevalecen en todo momento sobre los demás motivos humanos. Cualquier ganancia es fruto de la venta de una cosa u otra. Los precios de mercado rigen la existencia.
Por añadidura, cada vida humana es una probabilidad, y el cálculo de las vidas se asemeja al cálculo de probabilidades. En este cálculo solo cuenta el requisito de la efectividad. A fin de cuentas, la vida solo existe si se puede gastar y, solo si se acepta deshacerse de algunas, se podrá garantizar la vida de la multitud.
En la medida en que el Antropoceno marca nuestra entrada en una nueva era viral y patógena, es probable que la política, en un futuro previsible, tenga por objeto prioritario saber qué cuerpos corren el riesgo de contaminar a la comunidad y de qué vidas habrá que deshacerse para asegurar la vida de la multitud.
Neomalthusianismo y derecho al futuro
Teniendo en cuenta el estado en que se encuentra la Tierra, es muy probable que se reproduzcan, en un futuro relativamente cercano, acontecimientos comparables a la Covid-19.
La expansión del monocultivo, la industrialización del mercado de la carne y la intensificación de las relaciones entre la especie humana y otras especies, todos ellos factores agravantes del desastre climático, harán que pronto aparezcan nuevas generaciones de pandemias.
Esos acontecimientos suscitarán grandes miedos acompañados de ataques de irracionalidad, porque cada uno de ellos remitirá, en última instancia, a la posibilidad de nuestra destrucción. Más aún, cada acontecimiento planteará de manera acuciante la cuestión del derecho a la existencia y del derecho a un futuro.
Sin embargo, el derecho a la existencia será cada vez más inseparable de su reverso: detectar quienes son portadores de los gérmenes de la contaminación, o incluso quién puede ser eliminado para que la multitud pueda sobrevivir.
El gran riesgo del momento que estamos atravesando es que las decisiones aparentemente sanitarias terminen amenazando la supervivencia de los considerados indeseables. Este riesgo subyace tanto en la actual configuración de la economía como en las nuevas prácticas gubernamentales que la epidemia ha hecho posibles.
Por muy necesarias que sean, las tecnologías desplegadas en el marco de la actual crisis no eliminan en sí mismas este peligro. Al contrario, argumentando razones de salud, podrían fácilmente volverse contra cualquier ser humano considerado como un riesgo biológico.
Muchas de las funciones de regalía que normalmente realiza el aparato estatal están ya siendo subcontratadas. Las desempeñan cada vez con mayor frecuencia megaempresas y empresas tecnológicas privadas a la vanguardia en ámbitos como la inteligencia artificial, la ciencia cuántica, el hipersonido y las técnicas de localización, captura y trazado.
A este respecto, hay un gran número de cuestiones sin respuesta convincente hasta el momento. Si, a partir de ahora, la realidad solo va a describirse y representarse a través de números y códigos abstractos, y si esos códigos y esos números adquieren cada vez más una dimensión cosmogónica, ¿cómo podremos garantizar que la lógica que rige el recuento y el pesaje de las vidas no se transformará en una lógica de eliminación y de destrucción? En la era del cálculo sin fronteras y cuando se trata de números, ¿nos estamos enfrentando a certezas inflexibles o a probabilidades y, por tanto, a apuestas? ¿Qué quiere decir resistencia inmunológica si medir el riesgo es lo mismo que cuantificar el azar? ¿Cómo identificar a un Estado que, en lugar de «defender a la sociedad», se vuelve contra su población?
En varios países se tomó la decisión de confinar a la población en nombre de la protección y el cuidado, con el propósito de evitar el contagio. A primera vista, se trataba de salvar vidas y de no sacrificar ninguna innecesariamente.
En realidad, ha hecho falta pagar, tanto al por mayor como al por menor. El grueso de la actividad económica se ha ralentizado aunque muchos talleres de explotación han seguido funcionando. Los almacenes, los centros de datos, las granjas industriales, las instalaciones cárnicas y otros dispositivos del capitalismo digital han permanecido abiertos. Por tanto, no todo se ha parado.
Muchas personas han perdido su empleo, sus medios de vida, o simplemente su vida. El tesoro público está deprimido y se predice una recesión. Se han contraído deudas internacionales y se ha hipotecado parte del futuro de las generaciones venideras.
De todos es sabido que en las regiones más pobres de la Tierra, la falta de seguros y de cobertura en caso de un importante cambio temporal o prolongado hacia la pobreza y la indigencia, es un factor estructural de la lucha diaria por la supervivencia.
Aquí, en tiempos normales, la igualdad ante la muerte es un mito. El derecho a existir no tiene contenido mientras no se asocie a su corolario: el derecho a subsistir.
Para conseguir los medios de subsistencia hay que salir y, a menudo, buscarlos lejos, a un coste siempre elevado (transporte incierto, caminatas interminables durante todo el día, permisos y autorizaciones de todo tipo). Es preciso andar, intentar conseguir, negociar y regatear de manera incesante, e incluso migrar y, si es preciso, hacerlo por vías irregulares.
El avituallamiento, el abastecimiento y el acceso a los medios de subsistencia dependen de la capacidad de movimiento, desplazamiento y circulación. Dependen también de las capacidades para integrarse en las redes sociales de solidaridad, incrementar lealtades y dependencias, y convertir lo temporal en un recurso indispensable de permanencia.
Sin ese encuentro de los cuerpos, su acumulación, su proximidad, sin el contacto directo con otros humanos, o incluso la aglomeración, la lucha diaria por la supervivencia está condenada al fracaso.
La supervivencia no se consigue a través del aislamiento físico, sino en el cuerpo a cuerpo. En estas condiciones, la inmovilización forzada no solo es similar a una condena, sino que también pone en situación de riesgo a gran parte de la población, cuyas fracciones más pobres avanzan sin red en una situación en la que nadie se hace cargo de ellas, y ni siquiera ellas pueden cuidar de sí mismas.
Bajo el régimen de confinamiento, los sectores más vulnerables de la población se han enfrentado a un dilema aún más dramático: obedecer la orden de inmovilización, cumplir la ley y morir de hambre, o incumplir la ley, salir y correr el riesgo de contaminación.
En el momento del desconfinamiento, ya no se plantea la disyuntiva entre el virus y el hambre, pero los dilemas siguen siendo acuciantes.
Si tomamos como punto de partida la perspectiva de las fuerzas del mercado, el cálculo es el siguiente: hay que relanzar la economía cueste lo que cueste y, en caso necesario, a costa de algunas vidas.
Al fin y al cabo, solo un porcentaje ínfimo del conjunto de la población morirá a causa de la epidemia. Tarde o temprano, esta fracción de la población, a fin de cuentas inactiva o «inempleable», hubiera sido golpeada ineluctablemente y, a corto plazo, se la hubiera llevado el virus o cualquier otro factor de comorbilidad.
Intentar mantener la vida a toda costa no solo cuesta caro a la sociedad. Se afirma que la supervivencia de esa fracción de población costará un número mucho más elevado de vidas humanas. Y ese coste es insoportable porque la ruina de la economía implicaría la disolución de la sociedad. Por consiguiente, conviene dejarla morir de inmediato.
En efecto, desde la perspectiva del libre mercado, el derecho a la existencia o derecho a subsistir es pura especulación y depende, por consiguiente, de las fluctuaciones del mercado.
Al igual que la subsistencia, la vida hay que ganársela y nadie lo consigue sin hacer nada. Una forma de ganarse la vida es trabajar a cambio de un salario. Los únicos que tienen derecho a vivir son aquellos que lo consiguen gracias a su salario, a su empleo o a su trabajo. Lo que ocurre es que hoy en día muchas personas, aunque así lo deseen, no pueden tener un empleo asalariado. Ganarse la vida implica hacer frente a riesgos e incertidumbres.
El tiempo de la decisión
La Covid habrá puesto en relieve diferentes tipos de degradación humana y social así como distintos ejemplos de dependencia económica. En la era del capitalismo digital ya no basta con comercializar la mano de obra. El trabajo tiene aún un valor de mercado, pero cada vez hay menos trabajo asalariado para todo el mundo.
Este es especialmente el caso en las regiones del globo donde el virus golpea a las sociedades ya vulnerables, en peligro de disolución o bajo el yugo de la tiranía. Aquí, el abandono y la negligencia gubernamental son la regla. Es aquí que se llevan a cabo las experimentaciones más brutales (incluidas las médicas) en la zona conflictiva entre los seres vivos y la materia inanimada. Aquí, además, la economía de mercado tiende a seguir una pauta de gasto, despilfarro y despojo.
El sacrificio, en este contexto, no refleja necesariamente un asesinato gratuito pero tampoco tiene, en su origen, prácticamente nada de sagrado. Su objetivo ya no es conseguir la ayuda de cualquier divinidad.
El sacrificio exige que nos cuenten, que se realicen cómputos y mediciones, que se pesen las vidas y deshacerse de aquellas que aparentemente ya no valen.
Hoy en día, se supone que esas políticas de despojo son un hecho normal y no nos planteamos cuestión alguna porque se considera evidente. La pregunta, hoy, es cuándo será el momento de tomar la decisión.
¿Cuándo consideraremos por fin que un sacrificio así es socialmente insoportable? ¿Cuándo volveremos a pensar que los seres vivos no tienen precio? No tener precio es, fundamentalmente, estar más allá de cualquier medida. De ese modo, no puede ni contarse ni pesarse. Es, simplemente, incalculable.
Achille Mbembe es profesor de historia y de ciencias políticas en la Universidad de Witwatersrand, en Johanesburgo, Sudáfrica. Es autor de numerosas obras traducidas a múltiples lenguas. Su último libro, Brutalisme (Paris, Editions La Decouverte, 2020), fue escrito antes de la actual pandemia y en él anticipa diversos aspectos de esta.
Artículo publicado originalmente en francés en franceculture.fr y traducido al español por Inmaculada Ortiz.