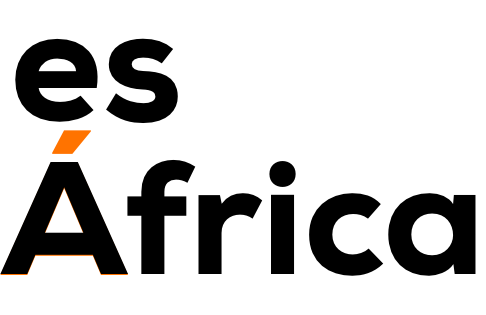Como madre de dos hijas mestizas hispano-senegalesas, necesito alzar la voz para hablar de un tema de actualidad. A menudo, vivo la complejidad de esa doble pertenencia que, si bien es una riqueza indiscutible, sorprendentemente se convierte en motivo de señalamiento. Ellas, todavía pequeñas, ya enfrentan las preguntas, los gestos y las miradas que les recuerdan que, para muchos, siempre serán “de otro sitio”. Y no hablo solo de compañeritos de clase, sino de la pediatra o el profesor, entre otros. La sociedad, con sus micro-racismos sutiles, las sitúan constantemente en un lugar intermedio: demasiado negras para ser europeas, demasiado europeas para ser africanas. Esa experiencia cotidiana me ha hecho reflexionar sobre el profundo deseo de pertenencia y de aceptación que tantas familias sentimos, y sobre por qué cada vez más personas deciden mirar hacia África como un punto de retorno y de reconciliación.
Cada vez son más las personas europeas de ascendencia africana que deciden dejar cualquier país de Occidente para iniciar una nueva vida en África, en el continente donde se encuentran sus raíces, con el objetivo de encontrar más pertenencia y, quizás aceptación por parte de la sociedad.
El creciente racismo y la falta de oportunidades reales en Occidente están empujando a miles de personas —y cada vez más familias enteras— a cambiar un trabajo estable, una vivienda cómoda y una vida aparentemente asegurada por la posibilidad de construir una existencia más libre, más coherente y más cercana a su identidad.
En muchos casos, ni siquiera se criaron en el país africano de origen de sus madres, padres, abuelas o abuelos. Nacieron y crecieron en Madrid, París, Bruselas o Montreal, y aun así sienten que no terminan de pertenecer del todo. Han estudiado, trabajado y pagado impuestos durante años, pero un día se dan cuenta de que, por mucho esfuerzo o éxito profesional que logren, siguen enfrentándose a un techo invisible: el del color de su piel. Por mucho que una persona sienta que pertenece a una sociedad, si esa sociedad no la reconoce como parte de ella, nunca llegará a integrarse realmente.
En el trabajo, los ascensos llegan siempre hasta un punto. En la calle, los controles policiales parecen seguir siempre el mismo patrón. En los medios, los discursos de odio resurgen con fuerza. En el deporte, que parecía ser uno de los pocos espacios donde el talento se valoraba por encima del color de la piel, al final, también se revela como un terreno marcado por el racismo. Y, así, poco a poco, la sensación de desconexión aumenta. Muchos terminan preguntándose si en el país de sus ancestros les espera algo mejor, una vida más auténtica, más libre.
Así comienza el viaje inverso de la diáspora: el retorno hacia África. Lo que, en Senegal, por ejemplo, llaman “la 15ª región”, la de los hijos e hijas del país repartidos por todo el mundo y que un día deciden volver aportando un valor añadido a la sociedad en cuanto a innovación, emprendimiento o educación.
Buscan un entorno donde sus hijos e hijas no tengan que salir a la calle con miedo, donde puedan salir sintiéndose parte de la sociedad sin enfrentarse a ningún tipo de señalamientos. Buscan transmitirles otros valores, otros referentes culturales.

Aún así, el regreso no siempre es fácil. En el caso concreto de Senegal, muchos no conocen la lengua local (wolof, diolla, soninké), tan solo español, francés o inglés. Tampoco conocen del todo los códigos culturales de lo cotidiano ni los tiempos del ritmo africano, donde todo parece fluir de otra manera. Vuelven buscando pertenencia, pero pronto descubren que también hay nuevas fronteras invisibles. En ocasiones, son vistos como “los blancos (o toubabs)” por los locales, y como “los africanos” por los occidentales.
Podríamos pensar, también, en las personas mestizas, esas que viven en el espacio intermedio entre dos mundos. ¿De dónde son realmente? ¿Y acaso importa tanto la respuesta? Quizás lo esencial no sea elegir una pertenencia, sino reconciliar las partes que nos habitan.
Conocer nuestras raíces no significa encerrarse en ellas, sino entender de dónde venimos para comprender quiénes somos hoy. Al final, el viaje de retorno no siempre es hacia un lugar, sino hacia uno mismo.
Y es que, a veces, la tierra prometida exige reaprenderlo todo desde cero.
Sin embargo, muchos sienten que, por fin, pueden respirar. Hay algo profundamente reconfortante en caminar por la calle sin ser “el otro” o “la otra”, en escuchar tu nombre pronunciado correctamente o, simplemente, en no tener que responder, una y otra vez, a la pregunta ¿de dónde eres?, cuando en realidad compartes la misma cultura que quien la formula. Aun así, esperan que des más explicaciones para llegar a entender el porqué de tu color de piel. El regreso a África abre un horizonte más amplio: el de pertenecer, sin explicaciones. Y es que este tipo de preguntas terminan haciendo que uno se cuestione de dónde es realmente. Y no, no hay nada más importante que conocerse a sí mismo antes que dejar que otros definan quién eres.
No todas las personas entienden la decisión de dejar atrás una vida estable, un salario fijo, una seguridad social o una jubilación “de un país rico”. Es más, desde fuera puede parecer una locura renunciar a lo que muchos consideran el sueño conseguido. Pero, para quienes deciden dar el paso, esa “seguridad” nunca fue sinónimo de libertad.
En el “norte”, la vida puede estar llena de comodidades, pero también de silencios, de miradas que pesan, de estereotipos, de micro racismos normalizados. En cambio, volver a África, aunque implique empezar de nuevo, trae consigo una sensación de ligereza, de coherencia, de volver a ocupar un lugar propio (y no prestado) en el mundo.
Volver a las raíces se convierte, entonces, más que en un viaje geográfico, en un acto de esperanza y de reafirmación personal. Es una forma de reconciliarse con la historia familiar, de reencontrar un sentido de comunidad que el individualismo occidental ha ido erosionando.
Porque no hay nada como sentirse “en casa”, incluso cuando esa casa te obliga a reconstruirte desde cero. Como dice un proverbio senegalés: “Cuando sientas que no sabes a dónde vas, vuelve a tus raíces.” Allí, quizás, no esté la respuesta a todo, pero sí el punto de partida para volver a ser uno mismo.
Hay un documental muy interesante en caso de que el/la lector/a se sienta reflejado/a o desee saber más sobre el tema: “Le retour au pays”.
Artículo de Sara Rebollo Ramírez, máster en Coordinación de Proyectos de Cooperación y en Negocios Internacionales, Canaria de origen y actualmente residente en Senegal, ha desarrollado su trayectoria entre Europa y el continente africano, trabajando en países como Kenia, Cabo Verde, Marruecos, Benín y Senegal. Su labor se ha centrado en la cooperación internacional, especialmente en proyectos relacionados con la educación de adultos, las migraciones, el medio ambiente y la innovación social.
Este artículo ha sido financiado con cargo financiado con cargo al proyecto “COMPASS” (1/MAC/4/7.2/0018), aprobado en el marco del programa de cooperación territorial INTERREG VI D MADEIRA-AZORESCANARIAS, MAC 2021-2027, cofinanciado en un 85% con fondos FEDER)