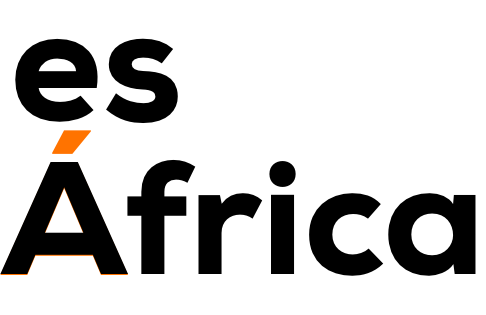La metáfora de la cabaña proporciona una fuerza conceptual para interpretar los discursos actuales sobre África. Un ejemplo de ello es la intervención de Nicolas Sarkozy en la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar en 2007. Simbólicamente, las declaraciones de Sarkozy fueron pronunciadas en un espacio emblemático del saber, ante un público compuesto por jóvenes estudiantes, académicos reconocidos y una representación significativa de la élite política africana. Sarkozy no habló únicamente como político y jefe de Estado de una antigua potencia colonizadora, sino que adoptó una posición de autoridad, adjudicándose la legitimidad para emitir juicios sobre la cultura, la historia y el destino del continente africano. Sus palabras resuenan como un desafío directo a los académicos, en particular a los historiadores africanos que han contribuido a la reescritura del pasado y la restitución de una imagen de la diversidad cultural de África, alejada de las narrativas eurocéntricas.
Sarkozy reconoció que la colonización «fue un error», solo para argumentar en sentido contrario al afirmar que «no todos los colonos fueron agentes del expolio y la opresión». Según él, también hubo «hombres de buena voluntad» que creían estar cumpliendo una «misión civilizadora». Su discurso se torna evidentemente caótico cuando, por un lado, minimiza la responsabilidad histórica del colonialismo en las dificultades contemporáneas de África y, por otro, reivindica una supuesta labor constructiva de la colonización: «el colono se apropió de los recursos, pero también ofreció» construyendo puentes, carreteras, hospitales, dispensarios y escuelas, es decir, sacando al africano de su cabaña. Sarkozy no escatima en elogios al colonialismo, pues también «hizo fértiles las tierras vírgenes». Esta afirmación parece más bien un humor particular del presidente francés, pues una tierra virgen, en su estado natural, suele ser fértil. Lo que Sarkozy quiere decir es que el africano no había conseguido dominar y transformar la naturaleza. Esto nos recuerda las narrativas de la modernidad, discutidas anteriormente.
Lo gracioso en este tipo de discurso es que Sarkozy, en su papel de autoridad moral, intentó asumir el rol de los etnólogos y filósofos africanistas del periodo colonial al argumentar que «el drama de África no proviene del hecho de que el alma africana sea impermeable a la lógica y la razón, ya que el hombre africano es tan lógico y racional como el hombre europeo». Desde una supuesta autoridad autoasignada para hablar sobre la ontología africana, Sarkozy se ha lucido dando consejos de autorreconocimiento a la juventud africana, a la que pide «no avergonzarse de sus legados ancestrales y de los valores de la civilización africana». Si bien no ha mencionado la cabaña, su discurso está plegado por esta estética del «atraso». Como si fuera un adepto de la negritud senghoriana, contrasta «la vieja Europa» con «la joven África», la Grecia antigua con la África contemporánea, el pasado de Europa con el presente de África.
«Aquellos que consideran la cultura africana atrasada, aquellos que ven a los africanos como grandes niños, han olvidado que la Grecia antigua, que nos enseñó tanto sobre el uso de la razón, también tenía sus hechiceros, sus adivinos, sus cultos mistéricos, sus sociedades secretas, sus bosques sagrados y su mitología, que proviene de tiempos inmemoriales y de la cual todavía hoy extraemos un inestimable tesoro de sabiduría humana».
La evocación del pasado de Europa para interpretar el presente de África lleva un mensaje implícito: África es un atrasado que no ha alcanzado todavía la plana civilización. Desgraciadamente, las reflexiones de Sarkozy reflejan de manera general el imaginario occidental encapsulado en la racionalidad colonial. Cuando un europeo —periodista, cooperante o turista— contempla una cabaña en un pueblo africano, lo que ve a menudo no es el objeto en sí, ni la vida y el conocimiento que alberga, sino un símbolo cargado de imaginario: proyecta sobre ella la imagen de un mundo que habría quedado «atrasado» y congelado en una «prehistoria» de la humanidad. Bajo este ojo occidental, la cabaña se convierte en sinónimo de pobreza y de falta de progreso. Esta mirada, moldeada por siglos de dominación imperial y colonialismo, ha convertido la vivienda africana tradicional en el decorado estereotipado de una África aún «por salvar», «por desarrollar», «por civilizar». Ya no se considera una construcción erigida según lógicas culturales, climatológicas, ecológicas, sociales o simbólicas propias, sino un signo de carencia: carencia económica, técnica o deficiencia cultural.
Esa percepción externa no es inocua. Penetra en las conciencias hasta el punto de modelar la manera en que los propios africanos procedentes de las ciudades africanas o sus descendientes nacidos en Europa miran hacia sus orígenes. Unos orígenes donde no hay cabida para el poblado africano: Le village y le villageois (poblados y campesinos) africanos deben ser escondidos, apartados de la vista. En un mundo globalizado donde la dignidad parece estar relacionada con la posesión de signos visibles de modernidad —carreteras asfaltadas, rascacielos, cristales tintados, centros comerciales—, la cabaña se convierte en un objeto de vergüenza, un estigma. Mostrar una cabaña es correr el riesgo de reforzar el cliché de una África miserable, de un continente que aún hoy se asocia con el hambre, la escasez o la dependencia. Por eso, como reacción, muchos jóvenes africanos o hijos de africanos intentan combatir esas representaciones mostrando en sus redes sociales otras imágenes: rascacielos relucientes, cafeterías de moda, autopistas, aeropuertos modernos… Quieren demostrar que África «progresa», que también puede estar hecha de hormigón, cristal y verticalidad, como si la prueba última de su humanidad pasara por su capacidad de parecerse a Occidente. Aunque de manera casi esencialista, Felwine Sarr llama la atención sobre esta realidad en su Afrotopía.
Intentar esconder la cabaña es, a menudo, una estrategia para evitar el juicio; pero también puede implicar, aunque sea de forma inconsciente, abandonar una parte de uno mismo, es decir, una parte de la historia, de los saberes y de las estéticas propias. Esa actitud de competir con Europa es comprensible y hasta cierto punto legítimo. Pero debemos recordar que revela, sin embargo, una tensión profunda: la imposibilidad de afirmar una identidad al margen de la mirada de Occidente. Si bien es cierto que no podemos idealizar y romantizar la cabaña ni debemos rechazar la modernidad, existe una necesidad de redefinir los criterios y esquemas epistémicos con los que juzgamos lo que es digno, bello o moderno. Es el momento de liberarse de la mirada que siempre ha pensado que África debía alcanzar un modelo impuesto, en lugar de inventar sus propias formas de estar en el mundo.

La tensión que genera la imagen de la cabaña entre la realidad vivida y la mirada externa se manifestó ante mí en una experiencia particularmente reveladora. Hace cuatro años, un grupo de jóvenes médicos lanzó una campaña de crowdfunding para terminar la construcción de un puesto de salud en mi pueblo natal en Senegal. Se trataba de un proyecto iniciado por la ONG que fundé hace casi veinte años para llevar a cabo acciones de transformación social en esta región y sus alrededores. Entusiasmado, compartí el enlace con algunos amigos y conocidos, entre ellos una periodista y presentadora del programa Els Matins de TV3, la televisión autonómica catalana, donde colaboraba como analista político. Enseguida me propuso hablar del proyecto en el programa. Todo se puso en marcha rápidamente. El equipo de producción me pidió imágenes del proyecto, que les envié: el puesto de salud en funcionamiento, fotos de las obras y escenas de la vida en el centro. Pero esas imágenes no parecían responder a sus expectativas: querían otras «más representativas». Sin avisarme, contactaron con uno de los médicos jóvenes que participaron en el proyecto, quien les facilitó un archivo fotográfico completo tomado durante su misión.
Fue en directo, en el plató, cuando descubrí lo que habían escogido mostrar: imágenes de cabañas, no solo de mi pueblo, sino también de otras localidades de Senegal y Gambia. Se me encogió el corazón. No me incomodaban esas cabañas en sí, forman parte de la realidad del pueblo, sino que me percaté, de forma brutal, de algo que ya sabía: la persistencia, aún viva, de la colonialidad de la imagen en los medios europeos, incluso entre quienes se presentan como bienintencionados o solidarios. Para el equipo de producción, esas imágenes eran «más reales», «más significativas» y «más africanas». Y yo, sin quererlo, me convertí en objeto de una mirada cosificante, paternalista, reducido a un decorado de pobreza.
Las reacciones no se hicieron esperar. Una amiga española blanca casada con un senegalés y que vive entre Casamance, al sur de Senegal, y Cataluña me llamó, visiblemente indignada: «¡No me digas que en tu pueblo solo hay cabañas!». Claro que hay edificios modernos, casas de obra y escuelas. Otras personas de descendencia africana también expresaron su malestar lamentando que esa exposición en televisión hubiera contribuido a reforzar un doloroso estereotipo visual, el de una África congelada en la precariedad. Esta experiencia me recordó que mostrar África exige una vigilancia constante, porque lo que se muestra siempre estará filtrado por imaginarios heredados. También me reafirmó en la idea de que la batalla por la dignidad pasa también —y quizá, sobre todo— por el derecho a elegir nuestras propias representaciones, sin complejos ni importar la mirada del otro.
En unos días se organizarán eventos por toda España para celebrar el Día de África, aunque tal vez deberíamos celebrar el Día de la Cabaña para impulsar no solo un proyecto arquitectónico adecuado al clima, sino también respetuoso con la naturaleza. De hecho, hoy en día están surgiendo proyectos arquitectónicos revolucionarios en toda África que reproducen la idea y el espíritu de la cabaña. ¡Viva el Día de la Cabaña!
Artículo de Saiba Bayo.