Sea uno feliz o desgraciado, rico, poderoso o cualquier donnadie, cuantos hemos nacido sabemos que con el fin de la existencia se acaba nuestro mundo. Siendo así, es posible asumir la muerte con naturalidad, como un hecho inevitable, consustancial a la esencia efímera de cuanto contemplamos alrededor. Así debiera ser si siempre fuese un proceso. Pero cuando el final llega de modo inopinado, brusco o traumático, al dolor se sobrepone el estupor y causa consternación. Por lo cual, resulta obligado indagar las causas profundas. Porque no es natural morir a los 73 años en este siglo, y en España. Y a esa edad perdimos a Plácido Guimaraes en la noche del 26 al 27 de febrero de este 2025 en un hospital de Motril, Granada. Su historial clínico aporta las causas objetivas, su trayectoria bohemia señalará algún pormenor “racional”, por supuesto, pero la única realidad es que Pocho -como le conocíamos todos- se nos fue tan temprano por haber nacido en Guinea Ecuatorial. Falleció a destiempo, como la inmensa mayoría de sus paisanos.
A Plácido Bienvenido Guimaraes Malabo Muatariobo no le gustaban los nombres largos y se daba a conocer, simplemente, como Pocho. Personaje singular, de vitalidad contagiosa, dedicó su existencia a «buscar La Luz» a través del arte, según confesó en una entrevista en 2016. Exponente prístino de la fructífera interacción entre cuantos pueblos componen el país, se consideraba, ante todo, guineoecuatoriano, alejado de toda fanática afinidad identitaria, fuese territorial o étnica. Nació accidentalmente en el pueblo de Basupú (isla de Bioko) en 1951, en un alto en el camino de sus padres de Moka a Santa Isabel (actual Malabo). Su abuelo paterno, Sebastián Guimarães, procedía de Coimbra (Portugal) y estableció una plantación de palma aceitera en la isla de Príncipe. Su padre y su abuela paterna, Andrea Adostia Taborda, se identificaban como criollos, al establecerse en la isla de Fernando Poo (hoy, Bioko), dueños de prósperas explotaciones de cacao en Moka y Basupú, al tiempo que conservaban sus propiedades de Príncipe, adonde viajaban con frecuencia. Único hijo varón de su madre, su infancia transcurrió entre esas poblaciones; sobre todo en Moka, residencia de su abuelo materno, Francisco Malabo, hijo del último botuku, jefe político y espiritual de los bubi. De él recibió la educación en los valores de la tradición. A los diez años le ingresaron en el recién creado Centro Laboral La Salle, en Bata, entonces el único colegio donde se podía cursar el bachillerato en la provincia de Río Muni y, sin duda, la mejor institución académica de la ya convulsa «Región Ecuatorial» de España. Allí, entre compañeros de todas las etnias del país, hizo los estudios secundarios. Los acontecimientos posteriores marcarían su vida y las del conjunto de los guineoecuatorianos.
Es sabido que la inmensa mayoría de la población, sobre todo la juventud mínimamente formada, vieron frustradas sus ilusiones de libertad y progreso tras la proclamación de la independencia, el 12 de octubre de 1968. También es sabido que, inmediatamente después, el presidente elegido, Francisco Macías Nguema, secuestró la libertad alcanzada, manipulando a la masa con su demagógica promesa de «echar al blanco», eje de su programa político. Ante el caos en que sumió al país el traumático inicio de la tiranía en marzo de 1969, que provocó la huida de los técnicos y profesionales coloniales, Pocho Guimaraes, como otros muchos preuniversitarios, regresó a Santa Isabel para sustituir a los profesores expulsados; así pasó a enseñar dibujo en el instituto Cardenal Cisneros. Su padre, Abilio Guimaraes Taborda, era un destacado técnico electrónico, uno de los forjadores de Radio Santa Isabel en los años 60; tras la independencia, fue destinado al servicio de comunicaciones de la presidencia de la República. Nunca olvidó sus raíces y por ello se oponía al colonialismo fascista portugués como militante activo del Movimiento de Liberación de Sao Tomé y Príncipe (MLSTP). La inseguridad instaurada por el vesánico sistema de Macías planeaba sobre todos los ciudadanos y arrolló a Abilio Guimaraes, detenido, encarcelado, torturado y asesinado en el penal de Black Beach en 1971. El máximo responsable de aquel centro de suplicios, y de todas las prisiones, era el entonces teniente Teodoro Obiang Nguema, quien había sido monitor de Pocho en La Salle. El MLSTP logró sacar a Pocho del país y trasladarle a Madrid, donde permaneció tres años difíciles, angustiado por la situación de la familia dejada atrás y en medio del cúmulo de trabas y dificultades que vivían los guineoecuatorianos en España, atrapados entre ambas dictaduras, que colaboraban en la opresión mucho más de lo que parecía. De nuevo el MLSTP sacó a Pocho de España y le trasladó a Kiev (Ucrania), entonces parte de la Unión Soviética, donde, becado por Naciones Unidas, estudió Arquitectura Urbanística entre 1974 y 1977.
«Soy un peregrino incansable», solía decir Pocho. Tras la URSS, vivió un tiempo en Suiza y Francia. Regresó a España y se matriculó en la facultad de Bellas Artes de Valencia. En la libertad encontrada en aquel ambiente liberado de los corsés se manifestaría su nervadura artística. Su búsqueda constante de experimentación y su creatividad inagotable le llevaron a tantear diversas formas de expresión: pintura, interpretación en teatro y cine, danza y publicidad, televisión. Recordaba con cariño sus años en Madrid, entre 1980 y 2000, partícipe en plena «movida»: su colaboración en proyectos de cineastas como Antonio Mercero (Espérame en el cielo,1988) y Pedro Almodóvar (Tacones lejanos, 1991); numerosos espectáculos multimedia, exposiciones individuales y colectivas, el programa Inocente, inocente (Antena 3 TV), etcétera. Emprendida la aventura, se sumergirá en el arte del tapiz, experimentando con diversos materiales, colores y texturas «a fin de sacar el textil de la pared al espacio. Hago también esculturas e instalaciones y, con todo esto, realizo performances. El sentido del tacto está presente en mis obras, así como los símbolos», declarará después. Pese a estos éxitos, puesto que empezaba a ser reconocido en los círculos intelectuales y artísticos, la pesadumbre, doliente cruz en todo emigrante, oprimía por dentro. Regresó a Malabo en 2010 porque se casaba una hermana: «Me fui para tres meses y me quedé ocho años», recordaría después. Era fuerte la tentación: el artista necesitaba renovarse de continuo para ofrecer una obra genuina imbuida en el alma de sus tradiciones bubis; insuflarse de las esencias de su cultura, empaparse del aire de su tierra; motivarse en los símbolos primigenios para narrar, a través de pinturas, esculturas y, sobre todo, del tapiz, que adquiriría prioridad en su obra desde entonces, su rica vivencia propia y la profunda experiencia heredada de sus mayores desde niño. Profundizó sus conocimientos sobre arraigadas manifestaciones culturales como el bonkó, danza ritual de su niñez, indagando sus orígenes, su función y motivación, estudiando la composición de las coloridas máscaras y atuendos, su modo de ejecución en la actualidad. Hallazgos que darían mayor realce y hondura a su producción posterior.
Me consta que Pocho Guimaraes nunca hubiese deseado abandonar su tierra, savia que nutría su espíritu. Pero no resulta fácil vivir bajo una dictadura si el alma bulle siempre inquieta. Imposible ser uno mismo y trabajar con sosiego, manteniendo la honestidad y dignidad personal, al margen de un sistema totalitario que tiende a controlar la actividad de cada persona. Es lo peor de las tiranías, junto a la sobra oscurantista que proyectan sobre el cuerpo social, anegándolo todo. Difícil evitar conflictos engorrosos si quienes mandan son incapaces de comprender que el arte y su creador exigen autonomía, una libertad básica para concebir sus ideas y exponer su realización. No olvidemos la coacción permanente, siempre insufrible y a menudo trágica, a que fueron sometidos los creadores «díscolos» en la Europa totalitaria por su «arte degenerado», ya fuese en Italia, en Alemania o en la Unión Soviética, por ejemplo. En Moka, feudo de su abuelo materno -no olvidemos que la bubi es la única cultura matrilineal en el mundo bantú- donde Pocho residía y trabajaba mayormente, podía encontrar y escoger los materiales adecuados -nipa, redes de pescadores y conchas encontradas en la playa, fibra textil, raíces y ramas, bolsas de plástico, papel de periódico viejo, alambres, latas, plásticoso cualquier objeto residual- que, combinados y engarzados con una técnica milenaria, producen esos efectos cromáticos y táctiles tan característicos de su universo imaginativo. Podría decirse, con Arnold Hauser, que la elaboración del arte de Pocho Guimaraes tenía la necesidad de realizarse en estrecha imbricación con su contexto histórico y social. Para Pocho, la máscara activa un juego de representaciones, y consideraba el textil como una segunda piel, puesto que los tejidos conforman nuestra naturaleza. Motivos y razones que entroncan su arte con el de los máximos exponentes de la Negritud, representados en Guinea Ecuatorial por el escultor Leandro Mbomío, quienes integraron en la factura de su obra materiales considerados «modernos» o «importados», con la finalidad de redimensionar y universalizar el legado tradicional. Su propuesta, entre el arte y la artesanía fue la desmitificación, la transgresión, huir de la rígida sacralización del objeto e integrar en una misma obra ambas experiencias. Y en ese empeño encontramos de nuevo al Pocho Guimaraes, al tiempo innovador y fiel a sus tradiciones, al recuperar para sí y para las generaciones venideras la noción básica de la estética negroafricana: la unicidad del arte y su funcionalidad: «Creo en el tapiz que se descuelga de la pared y nos habla», decía.
Lógico, pues, que un espíritu como el suyo se sintiera agarrotado en los márgenes estrechos de una autocracia controladora. Él conocía al presidente Teodoro Obiang desde la pubertad en La Salle y, sin embargo, ni se le ocurrió aprovechar esa temprana relación para medrar. Y antes que languidecer, optó por expatriarse de nuevo. En julio de 2018, el Centro de Estudios Afro-hispánicos (CEAH) celebró en la sede de la UNED en Madrid su V Seminario Internacional, dedicado a la conmemoración de los 50 años de la independencia de Guinea Ecuatorial. Sus organizadores -los profesores Juan Aranzadi, Gonzalo Álvarez Chillida, Paz Moreno Felíu…- me endosaron la responsabilidad -y el honor- de impartir la conferencia inaugural. Entre las actividades programadas estaba la exposición de la obra de Pocho Guimaraes, uno de cuyos tapices ilustraba el cartel de la convocatoria. Fue un reencuentro emotivo tras años de obligado distanciamiento. Recuperar al amigo fue también redescubrir la fuerza creativa de un artista talentoso en plena madurez. Supe de su boca que no regresaría a nuestro país. Apoyé su decisión, seguro de que merecía sosiego para trabajar con tranquilidad y revitalizar su figura en el panorama artístico, pues su inconfundible estilo no podía perecer, como tantos compatriotas valiosos, aplastado bajo un cúmulo de palabras engañosas. No olvidemos que el régimen instalado en Guinea Ecuatorial, tercer productor de petróleo en África subsahariana, se nutría entonces de la leyenda de los petrodólares. Porque el arte de Pocho, rebelde y apasionado, entronca con los intereses vitales de una sociedad que cuestiona su destino, deseosa de liberarse de las trabas que constriñen sus energías y frenan sus aspiraciones a una existencia plena. Fue asiduo nuestro contacto desde entonces. Pocho no era un perdedor. Tenía urdimbre de triunfador: hablaba con fluidez cinco idiomas, tenía cultura y mundo. Fue tutor de alumnos en el Máster de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros, en la Universidad Complutense, en un Madrid que ya no reconocía, reacio a perder la conexión con la naturaleza: cemento, acero y hormigón le alejaban de la esencia de su misión como artista, y necesitaba «vivir el bosque». «Me gusta mucho el agua, necesito vivir donde reina el agua». E inició la enésima peregrinación en busca de lo idóneo.
Conocía la vida rural en España, al haber vivido un tiempo en Bubión, en la Alpujarra granadina, donde trató a los lamas que buscaban al Dalai reencarnado en el niño Osel; recaló en Mazarrón (Murcia) y en diversos lugares de Extremadura; hasta que, en mayo de 2022, me llamó para darme sus señas en Lanjarón, «un lugar donde reina el agua». «Mi vida ha sido como un badén: subir y bajar, subir y bajar, subir y…». «Soy un peregrino incansable. Me gusta moverme. Pero de momento estoy bien aquí; en Lanjarón me siento protegido». Me contaba sus proyectos y realizaciones: exposiciones en Sudáfrica, Francia, Perú…, su trabajo cotidiano en su estudio, algunos avatares como la vez que perdió el móvil y cundió la alarma entre sus muchos amigos en el mundo por su «desaparición»…
El 14 de febrero pasado, Juan Aranzadi y Gonzalo Álvarez Chillida me comunicaron su viaje a Motril para visitar a Pocho, ingresado en un hospital de la localidad. Mi primer impulso fue ir con ellos, pero las dificultosas realidades de este oneroso exilio me disuadieron. Y nos encontramos en mi casa a su regreso, en la mañana del 16. En las largas horas de grata sobremesa, no vi en ellos especial preocupación por la salud del amigo común: habían encontrado al Pocho de siempre, conversador ameno, animoso, expansivo. Ningún indicio perceptible permitía intuir la proximidad del fatídico desenlace. Tranquilidad y esperanza quebradas en la mañana del 28. Ahondó la consternación una profunda sensación de desaliento: la certeza de no vernos ya jamás, clausurados por siempre los reiterados propósitos de encontrarnos en cualquier momento.
No consuela saber que nos queda de Plácido Guimaraes su alegría genuina, consustancial, la divertida carcajada, tan diáfana, tan sonora, que esparcía a su alrededor. No sustituyen al amigo sus vistosos tapices, trofeos visibles en muchos museos y hogares del mundo. Tampoco sosiega que un gran tipo como Pocho, descendiente de una estirpe gloriosa e integrante de una numerosa familia que debió gozar de su fructífera y rica ancianidad como él gozó de la experiencia, chanzas y amorosa protección de sus mayores, terminase sus días en una fría madrugada, solo en el fondo, en un hospital de la Alpujarra. No era ni la edad ni el lugar ni la manera de morir para quien la vida fue arte y el arte, vida: lejos de Basupú y de Moka, lejos de la tierra que alberga a sus padres y abuelos, alejado de sus ritmos y colores, de los entrañables paisajes primigenios. Pero esos que no entienden nada ni de nada, quisieron que fuese así, y solo podemos gritar que no debió ser ese su destino.
Quizá consuele que esa fuese noche de lluvia intensa en Motril y el alma de Pocho se fugara abrazada a su elemento: fundida en el agua, arrullada por el resonar del trueno, admirando el fulgor de los relámpagos a través de los visillos. Casi, casi, como un tornado bajo los cacaoteros en Bioko en época lluviosa.
Artículo de Donato Ndongo-Bidyogo.
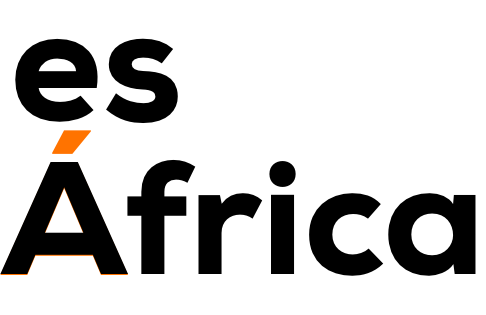
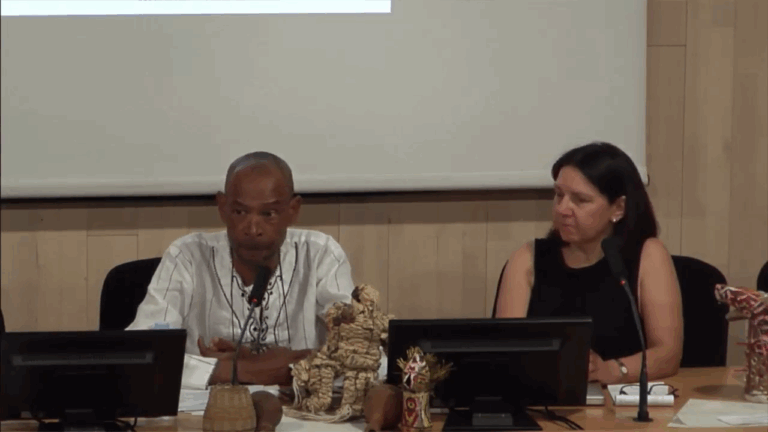
Un comentario
Magnífico artículo. Precioso y agradecido recuerdo.