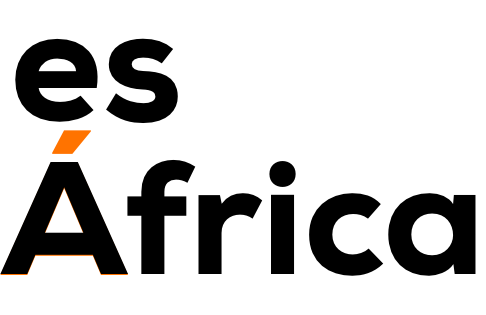A MODO DE CONCLUSIÓN (PROVISIONAL)
Habrá quien no quiera verlo, pero se producen en nuestro entorno hechos que, de modo casi imperceptible, alterarán de manera drástica la vida de las personas y de los pueblos. En mi opinión, nos encontramos en un fin de ciclo, el punto de inflexión que marcará un antes y un después, si bien la verdadera dimensión de estos cambios decisivos -diríamos «históricos» si el término tuviese todavía algún significado- se notará a medio y largo plazo. Confirmando la tendencia surgida en África tras décadas de anhelos de cambios menos traumáticos, Chad clausuró, en el último diciembre, la cooperación militar con Francia y Senegal y exigió la retirada de las bases militares de París. Medidas audaces que, con independencia de otras consideraciones, entroncan con sentimientos arraigados en las poblaciones respectivas, impensables no hace demasiado tiempo. El Elíseo intentó presentarlas como resultado de negociaciones «de mutuo acuerdo», cuando son en realidad «decisiones de soberanía», incompatibles con la presencia de tropas extranjeras en su territorio, según precisó el presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye. Al mismo tiempo, pende de un hilo la presencia militar francesa en otros de sus bastiones en el continente: Gabón y Costa de Marfil. Quizá la finura del lenguaje diplomático indujese a endulzar tales resoluciones con expresiones amables -«transición armoniosa», «asociación renovada»- que apenas camuflan la realidad subyacente: ruptura de una relación de cinco siglos por el hartazgo de la parte que se siente frustrada y defraudada. Es cuanto hemos tratado de explicar en esta serie de artículos, escritos de buena fe, con la esperanza de que, bien entendidos, susciten un análisis profundo y provoquen una seria reflexión en estos tiempos convulsos que demandan especial sensibilidad en lugar de crispación. Que China y Rusia estén ocupando el espacio político y económico antes monopolizado por Europa no significa, necesariamente, que estén conquistando los corazones. Pero «doctores tiene la Iglesia», dicen.
¿Qué implicaciones tiene todo ello en la relación de África con Occidente? Tras años de explotación despiadada, de presiones y represiones que empobrecieron al continente y privaron a los negros de su dignidad, urge hallar un arquetipo de convivencia que satisfaga necesidades y aspiraciones seculares de los africanos al tiempo que dé seguridad y bienestar a los europeos; y los ingredientes imprescindibles son respeto y libertad. Recordemos el estrujamiento padecido por los africanos obligados a adoptar las medidas de ajuste estructural impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la década de 1990, la decisión unilateral de Francia de devaluar el franco CFA en un 50 %, el empeño en impedir la creación de una moneda propia africana y el sostén de las tiranías cleptocráticas instaladas por Europa en la práctica totalidad de la geografía continental. Es cierto que la Unión Europea (UE) realizó intentos de acomodación de su política «para África» hacia una política «con África», en el marco de los cambios que anunciaba la globalización, al creer superada la Guerra Fría. Así pareció indicarlo el «plan de acción» adoptado durante la primera Cumbre UE-África, reunida en El Cairo en abril de 2000. Desde entonces, dirigentes europeos y africanos se han encontrado cada tres años. Pero en lugar de significar un acercamiento para forjar una verdadera asociación entre dos continentes vecinos que afrontan desafíos comunes, se convirtieron en un foro para escuchar los reproches mutuos. Por ejemplo, en Lisboa, en diciembre de 2011, apenas fueron abordados en profundidad los temas enunciados (energía y cambio climático; comercio, infraestructuras y desarrollo, paz y seguridad; gobierno y derechos humanos y migración y empleo). El debate principal fue la presencia del dictador de Zimbabue, Robert Mugabe. El entonces dirigente libio, Muammar al-Gaddafi, exigió «compensaciones por el periodo colonial» a cambio de una colaboración de los países africanos para atajar el problema de la inmigración. Por su parte, el presidente de Ghana, John Kufuor, expuso que «durante 500 años, las relaciones entre nuestros continentes no han sido felices. Tras la abominable trata de esclavos, la colonización, el apartheid… es importante corregir esta injusticia de la historia», visión compartida por otros mandatarios. Es obvio que poco de positivo puede surgir en tal ambiente de desconfianza y tensión. Es más: el frecuente incumplimiento de los acuerdos -o excesivo retraso en su realización- produce una sensación de frustración; y el intervencionismo continuo (hasta en detalles groseros como indicaciones desde alguna capital europea para el nombramiento de determinada persona en puestos de responsabilidad o para bloquear la trayectoria de elementos cuya lealtad consideran «insegura» determinados intereses) no ayuda a crear ese clima de amistad e igualdad que requiere la mutua relación. Si se añade la coacción psicológica que supone albergar en el propio territorio unidades militares de élite, más obedientes al embajador de su país que al gobierno local, se completa el cuadro de las causas que generaron el paulatino alejamiento entre africanos y europeos. Era previsible, pero nadie pareció darse cuenta -o peor, no se tuvo en cuenta- hasta consumarse la fractura actual. ¿Irreversible? Parece claro que Europa necesita una catarsis que lleve a un trato más igualitario con África y los africanos. También surgen algunas voces no tan discordantes con la política africana de China. Tras los años de fascinación, ambos polos acentúan su antagonismo ante la dificultad de conciliar sus intereses políticos y económicos a corto y largo plazo, por lo cual parece lógico pensar que se agudizará la pugna por los recursos, mercados y votos africanos.
Occidente no es solo Europa. También es Latinoamérica, Canadá y, sobre todo, Estados Unidos. África apenas recuerda la decidida apuesta por la descolonización del presidente Franklin D. Roosevelt durante la IIGM. Ralentizada durante el mandato del general Dwight D. Eisenhower por exigencias de la Guerra Fría, sería retomada con ímpetu por la malograda Administración de John F. Kennedy, cuyo equipo diplomático, con el secretario de Estado Dean Rusk y el embajador Adlai Stevenson, se batió en Naciones Unidas y demás foros internacionales para su emancipación. Tradicionalmente ausente del continente, Washington no ha mostrado demasiado interés por esa región: ni económico, ni político, ni siquiera estratégico. Cierto que miró de modo puntual y de soslayo a África subsahariana, ante la «ofensiva» soviético-cubana en regiones como el Cuerno de África y el África Austral, con los conflictos surgidos en Etiopía, Eritrea, Somalia, Uganda y Angola como telón de fondo; pero África fue siempre, desde Washington, territorio controlado por las antiguas potencias coloniales europeas, un emporio tutelado por Francia, hasta los atentados del 11 de septiembre de 2001. Ni siquiera preocupó la paulatina penetración china. En febrero de 2007, James Swan, vicesecretario de Estado para Asuntos Africanos del presidente George W. Bush, aseguró en una conferencia en la Universidad de Columbia: «la política de Estados Unidos no es la de restringir la participación de China en África, sino la de buscar cooperar siempre que sea posible; para moderar las influencias negativas en algunas áreas clave, sobre todo en lo relativo a la gobernanza y los derechos humanos; y continuar los esfuerzos para empujar a China a convertirse en un actor internacional responsable». Pese a tal posicionamiento de elementos destacados del Partido Republicano, doctrina asumida por los demócratas, no puede descartarse un cambio en la percepción; el laissez faire podría volverse recelo ante una China potencialmente peligrosa en un escenario cambiante. Sobre todo, porque no todos los analistas norteamericanos comparten esa visión, y aparecen voces críticas.
Quizá la moderación de Washington estuviese fundada en que la penetración china se circunscribía a los temas económico-comerciales y, menos preocupantes por su importancia secundaria, en aspectos como la cooptación político-diplomática. Ahora que surgen desafíos militares susceptibles de incidir en la seguridad global, habrá que esperar alguna toma de postura en la renovada administración de Donald Trump, aunque alguna de las últimas decisiones del presidente Joe Biden den alguna pista. En efecto, en agosto de 2017, China construyó en Yibuti una base naval, su primera instalación militar en el extranjero, que domina el golfo de Adén; oficialmente «centro logístico para misiones de mantenimiento de la paz», es un salto cualitativo que reveló su voluntad de ser una potencia a tener en cuenta en el concierto internacional. En noviembre de 2020, se inauguraba el nuevo puerto de Haidob, en Port Sudan, que permite a Sudán y a Sudán del Sur incrementar sus exportaciones -petróleo, principalmente-. Así, China ha pasado a controlar el mar Rojo, pues mantiene excelentes relaciones con otro país ribereño, Eritrea, cuyo presidente, Isaias Afwerki, recibió formación militar en China durante la guerra de liberación. Están asimismo consolidados los lazos con Egipto, Somalia y Tanzania, en el océano Índico. En la costa Atlántica asistimos a un «tira y afloja» desde hace un lustro: en 2021 China inició conversaciones con el régimen de Guinea Ecuatorial para convertir el puerto de Bata (parte continental) en base de su flota en la región, según reveló The Wall Street Journal. Remodelado en 2006 y 2014 con capital y tecnología chinos, en 2015 el Gobierno de Teodoro Obiang autorizó a Huawei Marine Networks a conectar su sistema de cable submarino a una red más amplia que se extiende hasta Europa. Bata, en el centro del Golfo de Guinea, es una ubicación estratégicamente importante. La opaca dictadura de Malabo negó en reiteradas ocasiones la información, aunque las «advertencias» de Washington sobre «los riesgos que este paso supone para las relaciones bilaterales» han puesto de manifiesto el «desafío» de China. Lo dijo el general Stephen Townsend, jefe del Mando para África del Ejército norteamericano (AFRICOM) en enero de 2022: «No pedimos (a Guinea Ecuatorial) que elija entre China y nosotros. Estamos pidiendo que tengan en cuenta a sus otros socios internacionales y sus preocupaciones, porque una base militar china en Guinea Ecuatorial es de gran preocupación para Estados Unidos y sus aliados». «Está claro que China tiene un plan -añadió- y es que aspira a una base militar en la costa atlántica de África. Han depositado fichas desde Namibia a Mauritania, pero creemos que la opción con más atracción es la de Guinea Ecuatorial», y «sus vecinos africanos están muy preocupados». Diversas fuentes confirmaron la presencia en Malabo, en octubre siguiente, del viceconsejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jonathan Finer, para «persuadir» al clan gobernante de que rechazaran la pretensión china. En febrero de 2022 se desplazó a Malabo la subsecretaria de Estado para Asuntos de África, Molly Phee, al frente de una nutrida delegación que integraba mandos militares y asesores del Consejo de Seguridad Nacional. Aunque ninguno hizo declaraciones públicas al respecto, la impresión es que, al no tenerlas todas consigo, Obiang prefirió «consultar con su almohada» y aplazar su decisión.
Hasta que, el verano pasado, más de medio millar de soldados del África Corps ruso (antes, Wagner) entraron en Guinea Ecuatorial con el pretexto de «proteger a los Obiang». Que haya en la costa occidental africana un puerto naval hostil a los intereses de Occidente ya no depende únicamente de la relación bilateral entre China y Guinea Ecuatorial. Como en los tiempos de la «primera Guerra Fría», chinos y rusos han aunado y concentrado sus voluntades y esfuerzos en el punto más débil: el golfo de Guinea, Guinea Ecuatorial como epicentro.
Artículo de Donato Ndongo-Bidyogo.