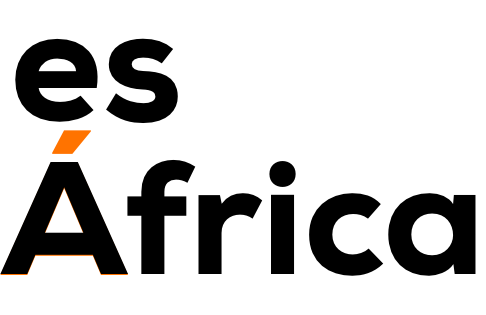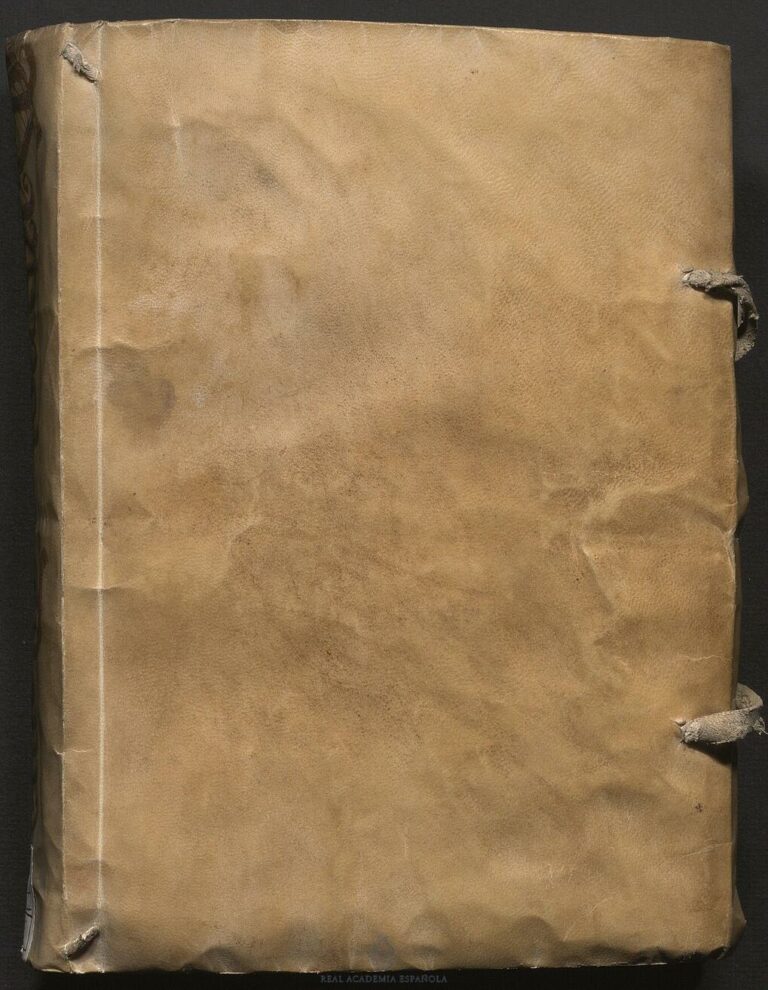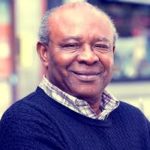Alguna vez me han preguntado por mis lecturas tempranas en la adolescencia y juventud. No suelo pedir cuestionarios previos a mis entrevistadores, y así, a bote pronto y en directo, la respuesta resulta difícil por prolija. Y salgo del paso con generalidades, a veces imprecisas. Pero ahora, con sosiego, lo reconozco: debo a los libros cuanto soy, si algo soy. Más de medio siglo leyendo a diario. Más de medio siglo escribiendo cada día. Tiempo propicio para volver la mirada en busca de la semilla original que germinó y es planta, de esa chispa que motivó la obsesión, de la espoleta que detonó la andadura. Me recuerdo a mí mismo leyendo siempre, cuanto estaba a mi alcance: en Alén (distrito de Niefang), mi pueblo, Tarzán y Vidas ejemplares, colección de biografías de santos que me traía el P. Francisco Oscoz, el misionero que evangelizaba mi comarca por entonces y dormía en nuestra casa, la más decente del contorno; y cuando venía de vacaciones, también mi hermano Jesús, seminarista en Banapá. Me impresionaron sobremanera el renunciamiento del Padre Damián, el héroe de Molokai; la sencillez de Martín de Porres (Fray Escoba) y el empeño denodado de Pedro Claver, el apóstol de los esclavos, cuyo sepulcro visité muchos años después, en 2022, durante mi breve paso por Cartagena de Indias (Colombia). Recuerdo que esas biografías ilustradas, en forma de tebeo, estaban editadas por la Editorial Novarro, de México; lo cual me llenaría de asombro luego, tras descubrir que en aquel tiempo México apenas tenía relación alguna con el régimen del general Franco. Pero son inescrutables los caminos del Señor. Casi llegué al misticismo de tanto querer parecerme a aquellos esforzados personajes que entregaban su vida con abnegación tan sublime, sobre todo si eran niños y jóvenes como santo Dominguito de Val, santa María Goretti o san Luis Gonzaga, quien concitaba mi especial devoción porque podía verle y mirar sus ojos todos los días: su imagen presidía el altar de la capilla al ser el patrón de mi pueblo. Ya en el colegio de Niefang, el P. Moisés del Rey, superior de la Misión, nos hacía leer el Martirologio Romano, otra colección de vidas edificantes que me dejaban apabullado, ya no niños sino hombres heroicos -y alguna mujer- con una fe tan sólida que nada quebrantaba, y preferían soportar tremendos suplicios antes que renegar. También leí Marcelino, pan y vino, de José María Sánchez-Silva; Jeromín, del Padre Coloma; Camino recto y seguro para llegar al cielo, de san Antonio María Claret, y algunos otros cuyos títulos he olvidado. No descarto que aquellas virtudes asentasen definitivamente en mí cualidades como sinceridad, tenacidad y firmeza, que ya admiraba en mi padre y en cuantos mayores conformaron mi niñez. Los estudios eran más rigurosos cuando inicié el bachillerato en La Salle, en Bata. Apenas tenía tiempo -o no había aprendido a administrarlo todavía-, y leía casi exclusivamente los textos obligatorios en el currículo: fragmentos de los clásicos más renombrados del Siglo de Oro, “Nociones” (sic) de Geografía e Historia de España, aunque descubrí tebeos menos estrictamente religiosos, aunque con parecido sesgo doctrinario: El Cid Campeador, El llanero solitario, Hazañas del Oeste, El Jabato, El guerrero del antifaz.
Llegué a España en 1965, con 14 años, dos después del asesinato de John F. Kennedy. Supongo que los mayores lo sabían, porque algunos, como mi padre, escuchaban la radio y las noticias circulaban después por todo Río Muni transmitidas de boca en boca; pero he de confesar que yo no me había enterado de aquel magnicidio que, de alguna manera, marcaría parte de la vida de mi generación, sin importar dónde cada cual viviese o su origen cultural primigenio. Los únicos acontecimientos importantes que traía en mi memoria eran la muerte del papa Juan XXIII, llorada como propia en mi mundo conocido, aunque sin llegar al terrorífico estupor que produjo el insólito fallecimiento de su antecesor, Pío XII. “¿Puede morir el papa?”, gemía la gente desde el suelo presa de súbita conmoción, voceando histérica sus maldades ocultas mientras se tiraban de los pelos untados de ceniza en profunda expresión de duelo. En serio: los lugareños descubrieron de repente a los adúlteros y ladrones de cabras y gallinas, al aventar a gritos sus pecados los propios malhechores, súbitamente arrepentidos por temor a que el inminente fin de los tiempos les pillase en pecado mortal. Tenía una idea nebulosa de la existencia de un gran país en América cuyo dirigente, el general Esinower (sic en Guinea), se había desplazado hasta Madrid poco antes para cumplimentar al Caudillo; en mi ingenuidad de impúber colonizado, ello significaba que Franco debía ser el hombre más poderoso del mundo: si el presidente de una nación tan poderosa solo tenía el rango de general y el Caudillo de España era generalísimo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, era perfectamente lógico que se desplazase hasta el Palacio de El Pardo para rendirle honores. El tiempo, y las parcas aunque reveladoras pistas del profesor Francisco Puerto, que nos daba Formación del Espíritu Nacional -”política” en nuestra jerga estudiantil-, irían llenando los extensos lagos, no lagunas, de aquel niño que iba descubriendo con asombro las inextricables realidades que le circundaban, consciente de sus desventajas en ese microcosmos que era el Colegio San José de Calasanz en que había aterrizado gracias al empeño de mi hermano Jesús, estudiante de Teología en la Universidad Pontificia de Salamanca, y a la generosidad de aquellos religiosos. Aunque, en rigor, debería decir “desembarcado”, puesto que había llegado en barco, el Domine-Valencia.
Deseaba saber. A fin de cuentas, para ello me habían enviado mis padres. Me esforzaba en el estudio, y, sin ser brillante -otros destacaban más en mi curso-, mi nombre figuraba algún mes en el cuadro de honor. Asimilaba mejor las materias de Letras, sacaba peores notas en Ciencias y, aunque entonces no tenía ni idea de lo que deseaba ser de mayor, esa circunstancia fue decantando las opciones. Apenas llegué, supe que profesores y colegiales me acogían con un entusiasmo que albergaba una secreta ilusión: era “la gran esperanza negra” que llenaría las vitrinas del Colegio con un montón de trofeos. Y aunque el profesor de Educación Física -capitán del Ejército- se aplicó en ello con porfía, pronto fui decepción: nunca había jugado al fútbol y “su Salif Keita” -maliense que entonces triunfaba en el cercano Mestalla- resultó que ni daba pie con bola. Mi torpeza, junto a mi baja estatura, tampoco me destinaban a ser una figura del baloncesto. Era incapaz de acercarme siquiera al etíope Abebe Bikila, primer atleta en ganar la maratón dos veces, desconocido para mí, pero imagen icónica presente en todas las bocas y mentes tras su hazaña en la XVIII Olimpiada, celebrada en Tokio un año antes de mi desembarco. Más de una vez me lastimé las posaderas tratando de saltar el potro. Nada tiene entonces de extraño que se disipase el entusiasmo ante aquel “negrito” (y lo era de verdad, por edad y complexión) inútil para cuanto se esperaba de él. Eso sí, gané alguna carrera de 100 metros lisos en una de las competiciones intercolegiales, pero fracasé estrepitosamente en las de obstáculos y 200 metros lisos. Aunque en realidad nadie me lo echó en cara y todo fue discreción al respecto -si acaso alguna bromita punzante de algún compañero zumbón-, me sentí verdaderamente avergonzado por aquel chasco clamoroso: fui consciente de haber decepcionado a todos. Bochornosos fracasos que quebrantaron mi autoestima, activaron la noción de ser un “bicho raro” y aumentaron la sensación de soledad. Pero, al mismo tiempo, estimularían los esfuerzos en otros campos, en una huida hacia adelante para escapar de la visión estereotipada del “negrito-vago-estúpido-inútil” que llevaba sellada en la mente desde mi más tierna infancia en el origen colonial.
Hablo de soledad: sensación prevalente durante mi adolescencia. Venía de una familia muy extensa, rodeado de abuelos, tíos, hermanos y un sinfín de primos hermanos; uno de ellos sería embajador en España; todos ellos me procuraron un ambiente familiar sereno y, como he dicho siempre, fui un niño feliz. Cualquiera que conociera a mis mayores -y hay en España testigos de ello, religiosos y seglares, españoles y guineoecuatorianos- certificará conmigo que fueron personas de una rectitud moral inquebrantable, rigurosos cumplidores del deber, severos, sensatos, con un gran sentido de la responsabilidad y de la dignidad. Hubiese deseado parecerme a ellos. Y puedo asegurar que, al menos, intentaron trasladar tales valores a sus once hijos. En cualquier caso, siempre fueron mi brújula permanente en la vida procelosa que me aguardaba, aunque entonces no pudiera siquiera intuirlo. La realidad es que me encontré en un ambiente muy distinto. No por la comida, que no me fue extraña; tampoco por la compañía, al estar habituado a tratar con blancos; tampoco por el clima, no demasiado riguroso en la región levantina. Pero era el único negro en un colegio con más de mil estudiantes, desde primaria al curso preuniversitario, entre externos, internos y mediopensionistas, todos curioseando alborotados a mi alrededor. Niños y jóvenes que jamás habían tenido a un negro cerca, su cabeza llena de prejuicios y estereotipos, que me asaltaban con simpática -para ellos- impertinencia: tocaban mi pelo para palpar su tersura, rozaban mi piel y miraban sus dedos para ver si habían quedado tiznados, deseaban saber cómo se vive encaramado a los árboles…, absurdo proceder chocante para mí. Tardé en comprenderlo y asumirlo: era normal, si cuanto “sabían” sobre África se reducía a lo que veían en las películas de Tarzán, en los graciosos -para ellos- anuncios que publicitaban los productos a base de chocolate en la televisión, entonces en blanco y negro para más inri, y las imágenes de crueldad inusitada que proyectaban los noticiarios sobre las guerras de Congo y Biafra (Nigeria), las rebeliones de los mau-mau en Kenia, las sangrientas revueltas de los negros en Sudáfrica, en las colonias portuguesas y en Estados Unidos. Todo ello presentado desde el prisma conveniente a los intereses ideológicos, políticos y económicos del régimen franquista. Sí, en algún momento comprendí que las reacciones de mis condiscípulos eran las naturales ante cuanto veían y oían. Pero no sabía cómo gestionarlo. Carecía de criterio por las mismas razones, si bien hervía mi sangre al intuir que las cosas no eran como las contaban y presentaban, pues desconocía ese nivel de violencia en mi sociedad originaria. Los negros no somos así, me decía; debía existir alguna causa que provocaba enfrentamientos tan absurdos, tan enconados. Aunque sin argumentos que oponer, instintivamente me negaba, además, a dar por sentada la etiqueta de salvajismo congénito que se arrojaba sobre mi raza. ¿Qué hacer? ¿A quién contar mis cuitas? ¿Con quién desahogar tanta angustia? Opté por callar, ensimismado, y creció la sensación de soledad. Sin ser consciente de ello todavía, se estaba conformando esta andadura en lo más profundo de mi ser.
Artículo de Donato Ndongo-Bidyogo.